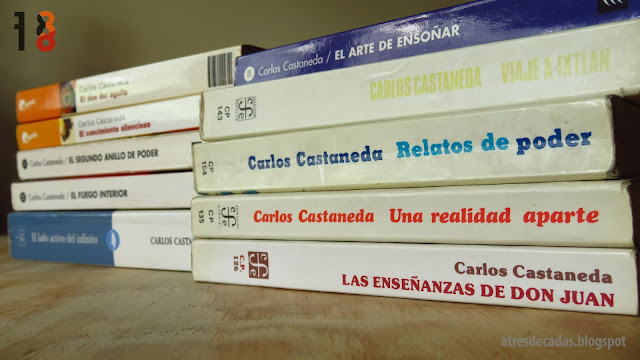Una tarde lluviosa, trabajando en la librería El Parnaso de Coyoacán, casi sin clientes, me aburrí de escuchar el mismo disco una y otra vez, y es que las opciones siempre eran las mismas: algo de Putumayo, o alguna sombría grabación independiente.
Y es que el surtido de discos de la librería era malo y limitado, además no podíamos abrirlos indiscriminadamente, según la idea del dueño era poner algo que pudiera interesar a los clientes, así que en esa tarde quieta, de llovizna ligera, y siendo yo jefe de piso, decidí abrir un disco nuevo.
Y es que el surtido de discos de la librería era malo y limitado, además no podíamos abrirlos indiscriminadamente, según la idea del dueño era poner algo que pudiera interesar a los clientes, así que en esa tarde quieta, de llovizna ligera, y siendo yo jefe de piso, decidí abrir un disco nuevo.
Escogí uno que ya conocía y había comprado hace un par de años. El disco seleccionado era un volumen de la colección Voz Viva de América Latina de la UNAM, la cual edita discos de obra seleccionada de grandes escritores, leídos por ellos mismos. Un compañero de piso me preguntó qué era lo que había puesto, le enseñé la tapa del disco, y haciendo una mueca de desdén, dijo que él prefería leer el texto, que lo suyo no eran los audio libros.
En ese momento me acordé de Enrique Rocha y unos comerciales, quizá por ahí de principios de los noventa, en los que promocionaba la Biblia completa, leída por él, en prácticos audio libros en CD. Recordé la avalancha de audio libros que se puso de moda en aquella década, impulsados por el nuevo formato salieron bastantes, por fortuna, no prosperan hoy más que como una curiosidad, diluidos en formatos como los podcast, dónde se suele colar la lectura de algún cuento corto, o acaso, en las lecturas por entregas en populares programas de radio.
Descubrí la colección Voz Viva de América Latina en la casa de un amigo, allá en Tacubaya, y el primer volumen que vi fue el bellísimo acetato de Jorge Luis Borges, yo debía tener por aquel entonces unos quince años, y quedé mesmerizado por la voz, por la lenta, reptante, voz de Borges, por la inmaculada pronunciación de otras lenguas, por la sapiencia, la erudición, la arrogancia y al mismo tiempo la resignación ante un destino. De ese disco no tengo más que una copia en cassette, a la que hace algunos años, por el cariño que le tenía, le diseñé una portada a mano.
Tenía diecisiete años cuando entré a trabajar por primera vez, a una empresa, al restaurante Toks, donde fui 'cacharrero', llamado así porque básicamente era el encargado de lavar todos los cacharros, todas las ollas grandes. Fue un trabajo horrible, el más horrible que he tenido, por todo, por los compañeros de trabajo, porque estar dentro de una cocina apesta, porque terminé con las manos cortadas, llenas de heridas y quemadas por la sosa caustica que se usa para lavar. Sólo duré una semana, pero me pagaron la quincena completa, ochocientos pesos, Con ese dinero fui a la librería Gandhi, en M. A. Quevedo, cuando todavía no se mudaba de acera (donde ahora sólo venden saldos), ahí despilfarré mi dinero en libros, y compré el primer volumen que tengo de Voz Viva, el disco de Julio Cortázar.
Quién haya oído alguna vez su voz, leyendo su propia obra, jamás vuelve a leer del mismo modo sus libros. Al escucharlo, se revela el tempo que lleva su prosa, ese swing al que tanto se refería en sus escritos teóricos. Su voz es grave y tiene una extraña mezcla, está entre el inconfundible tono argentino, y el gargarismo francés. El fragmento más conocido, y socorrido por los enamorados, es el capítulo 7 de Rayuela, pero yo prefiero, siempre, Conducta en los Velorios, o Casa Tomada. Después de escuchar el Voz Viva de Cortázar, cada que leo El Perseguidor, al llegar al fragmento leído, es como si lo escuchará en mi mente.
Descubrí la colección Voz Viva de América Latina en la casa de un amigo, allá en Tacubaya, y el primer volumen que vi fue el bellísimo acetato de Jorge Luis Borges, yo debía tener por aquel entonces unos quince años, y quedé mesmerizado por la voz, por la lenta, reptante, voz de Borges, por la inmaculada pronunciación de otras lenguas, por la sapiencia, la erudición, la arrogancia y al mismo tiempo la resignación ante un destino. De ese disco no tengo más que una copia en cassette, a la que hace algunos años, por el cariño que le tenía, le diseñé una portada a mano.
Tenía diecisiete años cuando entré a trabajar por primera vez, a una empresa, al restaurante Toks, donde fui 'cacharrero', llamado así porque básicamente era el encargado de lavar todos los cacharros, todas las ollas grandes. Fue un trabajo horrible, el más horrible que he tenido, por todo, por los compañeros de trabajo, porque estar dentro de una cocina apesta, porque terminé con las manos cortadas, llenas de heridas y quemadas por la sosa caustica que se usa para lavar. Sólo duré una semana, pero me pagaron la quincena completa, ochocientos pesos, Con ese dinero fui a la librería Gandhi, en M. A. Quevedo, cuando todavía no se mudaba de acera (donde ahora sólo venden saldos), ahí despilfarré mi dinero en libros, y compré el primer volumen que tengo de Voz Viva, el disco de Julio Cortázar.
Quién haya oído alguna vez su voz, leyendo su propia obra, jamás vuelve a leer del mismo modo sus libros. Al escucharlo, se revela el tempo que lleva su prosa, ese swing al que tanto se refería en sus escritos teóricos. Su voz es grave y tiene una extraña mezcla, está entre el inconfundible tono argentino, y el gargarismo francés. El fragmento más conocido, y socorrido por los enamorados, es el capítulo 7 de Rayuela, pero yo prefiero, siempre, Conducta en los Velorios, o Casa Tomada. Después de escuchar el Voz Viva de Cortázar, cada que leo El Perseguidor, al llegar al fragmento leído, es como si lo escuchará en mi mente.
Conseguí el volumen de Voz Viva de Rulfo de manera mal habida... andaba caminando con mi novia de entonces en Ciudad Universitaria, totalmente quebrados, sin dinero siquiera para un café. Fuimos a la Dirección General de Orientación Vocacional a preguntar por el precio de una guía de estudios, al salir, topamos con otra pareja que andaba buscando lo mismo. Nos sentamos afuera del lugar y platicamos un rato, luego de un tiempo, nos levantamos, y a la vera del camino encontramos unos billetes doblados, los levantamos y felices, decidimos ir por un café y pasar a la Rectoría a comprar los discos de Voz Viva que ya sabíamos que vendían ahí. Yo compré el de Rulfo, y creo que ella el de Cortázar. De regreso, ya con nuestros cafés y discos en mano, vimos, de lejos, a la pareja con que nos habíamos cruzado... andaban buscando el dinero que habían tirado. No dijimos nada.
Quién haya leído los cuentos de Juan Rulfo sabrá que a veces los personajes usan lenguaje de pueblo, fácil es la tentación de leerlos mentalmente con una entonación similar a la que tienen los personajes de igual filiación en las películas de la llamada época de oro del cine nacional, como rancheros bragados, como tímidos indios, como altaneros hacendados.
Quién haya oído a Juan Rulfo leer sus propios cuentos, jamás vuelve a leer del mismo modo su obra. Hay una manera muy fácil de describirlo: es como si un hombre borracho estuviera leyendo. Es fácil, pero tampoco es una forma justa de decirlo. Por supuesto no hay devaneos o seseos, es simplemente esa voz gruesa, cavernosa, como venida desde lejos, desde muy hondo, justo como si el mismo Juan Preciado nos estuviera contado todo.
No estoy seguro del momento en que compré el volumen de Voz Viva de Carlos Pellicer, sólo sé que fue un poco antes de la huelga del CGH de la UNAM, en 1999. Tampoco sé cómo es que me acerqué a Pellicer, como es que me enamoré de su obra, de su poesía sencilla, de sus versos casi inocentes, pero musicales. A lo mejor la memoria me engaña, pero quizá compré el disco en una de las pequeñas ferias de libro que se montaban en la explanada del CCH Sur. Nada grande, acaso un par de mesas con un poco de material, mi memoria casi me trae la imagen del disco sobre una mesa y una mañana luminosa.
Escuché el disco y encontré lo que imaginaba: una voz prístina, varonil pero melodiosa; uno casi puede imaginar un hombre pulcro, una especie de bardo modernista. Cuando habla de la selva, su voz se torna verde, cuando habla del mar, lo embriaga la emoción y brota por todos lados el sol y la arena. El amor calla, desea, oculta, todavía más, sus secretos, en cada entonación...
Los últimos discos que llegaron a la colección son los de Juan Jose Arreola y Alejo Carpentier. Los compré en una feria de libros que se pone junto a Las Islas, en Ciudad Universitaria, donde suelen rematar el material rezagado de la UNAM a fabulosos precios. Ahí se encuentra excelentes librosa fabulosos precios; cada disco me costó apenas cincuenta pesos, y hay de bastantes más autores.
Una mañana de diciembre del año pasado, recogiendo la casa después de un desayuno ligero, recordé que no había escuchado aún ese par de discos que compré. Fui al mueble donde guardamos los discos, cassettes y películas (en la familia somos fervientes creyentes del respaldo en físico) y reproduje uno de ellos. Escogí el de Arreola y degusté su voz, casi siempre en un todo grave, y que sólo en Una Mujer Amaestrada parece liberar al saltimbanqui, al director de pista de circo,
No creo que estos discos califiquen como audio libros, tampoco creo que puedan sustituir la lectura del autor. Me parece, que en cambio, complementan el conocimiento que se puede tener sobre la literatura de alguno de los autores consignados, no al grado que arrojar luces completamente diferentes sobre su obra, ni que sea decisivo para disfrutarlo, o entenderlo (no hay registro de la voz de autores clásicos, y no por ello son menos estudiados o admirados), pero creo que es lo suficiente interesante como para apreciar mejor su trabajo.
Me gustaría agregar una cosa más sobre la relación entre el audio y la obra impresa. Si bien es cierto que la mayoría de las veces la literatura es un acto silente, un acto interior, y que la lectura en voz alta está reservada a algunos eventos especiales, y casi siempre circunscrita a pequeñas obras, es importante que el texto sea lo suficiente fluido como para no entorpecer esa lectura interna (a menos que ese sea el efecto buscado, claro está).
A veces la lectura en voz alta puede revelar un aliteración que en su forma impresa no fue evidente, por esta razón, hace años, cuando quise formarme como escritor, me recomendaron grabar mis textos, no sólo para evitar cacofonías, sino también para advertir los párrafos excesivamente largos, para notar cuando una coma estaba de más, sobre todo en las partes críticas de un texto.
Recuerdo que le pedí a mi padre un micrófono, ya que el que tenían integradas las radiograbadoras de aquel entonces apenas podían filtrar el ruido ambiental. Me llevó al Centró Histórico de la capital, ahí, en la calle de República del Salvador, caminamos un poco hasta que encontramos un micrófono a buen precio. Para el que no lo sepa, en cuestión de equipos de audio, existe una amplía gama, con características especificas, un buen micrófono, para profesionales, fácilmente puede alcanzar miles de pesos.
El mío era un cosa muy sencilla, de mango azul, pero lo suficientemente útil para poder grabar mis primeros cuentos. Me grabé infinidad de veces, me escuché otras tantas. Es vanidad, pero también es cierto, que leo bastante bien, sin falsas entonaciones y si excesivos hincapies, Algún día rescataré esos audios que tengo perdidos en los muchos cassettes que guardo todavía.
Pensando en esos discos de remate, los dos últimos que compré de la colección Voz Viva, recordé un episodio de hace muchos años, quizás de hace veinte años. Casi no me gusta visitar las librerías porque sufro mucho de sólo ver los volúmenes sin poder llevarlos, pero una tarde de 1996 o 1997 pasé frente a Gandhi, y decidí entrar. En aquellos años estaba era ferviente lector de la obra de Juan Ramón Jiménez (autor del popular Platero y yo) y me dirigí directamente a la sección de poesía a buscar algo de él, ahí encontré un delgado tomo, un poemario, acompañado de un Disco Compacto, con fragmentos de su obra, leídos por él mismo.
No recuerdo el precio exacto, pero rondaba los trescientos pesos, una cantidad bastante mayor para un pobre muchacho sin trabajo de, acaso, diecisiete años. Recuerdo que inmediatamente me salí de la librería, herido por la imposibilidad de conocer la voz de mi poeta favorito (todavía no existía YouTube, ni el Internet era popular). Llegué a casa, y platiqué con mi madre. A mi me daban de gasto semanal unos veinte pesos, lo justo para tomar el Ruta 100 y el microbús al CCH Sur de ida y vuelta, pero ocasionalmente podía pedirles un libro que no fuera muy caro, le expliqué a mi madre la importancia de ese disco y prometió consultarlo con mi padre.
El siguiente fin de semana, cuando mi mamá llegó del mercado donde teníamos un puesto de herramientas, me avisó que la compra había sido aprobada, apenas terminando de comer, saldríamos por el libro. En aquel entonces, ir desde del Metro Constitución hasta el Metro M. A. Quevedo me parecía un viaje tremendamente largo. Recuerdo que llegamos al atardecer, con la noche cayendo. Recuerdo el viaje en metro con mi madre, recuerdo que me sentía como niño, recuerdo la sonrisa de ella, alegre de poder darme algo que yo realmente quería tener.
Ya no estaba el libro con CD de Juan Ramón Jiménez... vi una leve nube de decepción en la cara de mi madre (conozco bien ese ligero rictus que se dibuja en la comisura de sus labios), seguramente para era fue una pequeña derrota, Pero me ofreció comprarme cualquier otro libro, del mismo precio, y aunque busqué con suma atención, nada me llamó lo suficiente, yo también estaba decepcionado, y sabía lo que implicada un gasto de esa cantidad para la economía de la familia en aquel entoces, así que desistí, no sin antes agradecerle dulcemente a mi madre. Regresamos, ya sin la esperanza del viaj de ida, pero con una alegría distinta.
Esa mañana de diciembre que tomé el disco de Arreola, tomé las pocas fotos que acompañan estas letras, porque pensé que podría hacer un breve post con ello. Pero al empezar a escribir, una cantidad de recuerdos empezaron a llegar. Detengo estas palabras, pero todavía hay un montón de cosas que veo y me llaman...